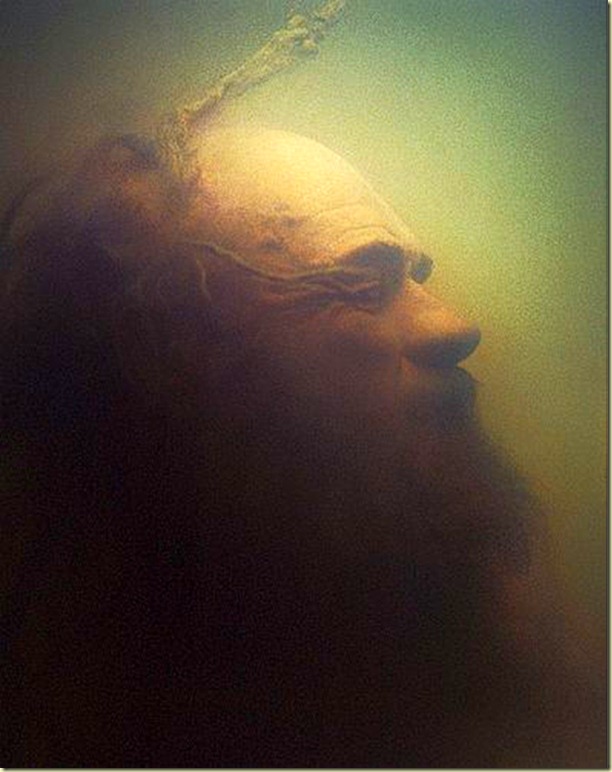.
.
El hecho es que cuando la verdad no es suficiente
exageramos. Las proporciones
importan. Es difícil calcularlas bien.
No debe haber nada
superfluo, nada que no sea elegante
ni nada que lo sea si no es más que eso
Charles Tomlinson
Estoy muerto y soy un viajero.
Pero me detengo en el punto exacto entre la sombra y la ilusión del que se tuvo y se perdió en esa carne trémula que anhelaba un colérico atardecer de leones encerrados tras coches mal aparcados y sombras de lentes misteriosas.
Inolvidable, eso quiero, y sobre los precipitados oasis de Judea o sobre las desbordantes arenas de Malacos por igual me detengo, ideando un cuerpo donde acomodar la espesa niebla que baja como una paloma a comer en nuestras manos volutas de almidón, papelitos deshechos por el rugir silencioso de los años, la tierra abierta y temblorosa devorando las historias que nos inventamos mezclando la alquimia con la plausible belleza del sueño en instantes sin fecha ni días ni horas, sólo vagos instantes recordados al azar y como sin importancia, sólo trazos imprecisos que la memoria luego puntualiza y ocupan el hueco de la noche sola que nos disgusta tanto.
Adherido a las carnes que visité tantas veces como penetrando por las puertas del hogar, los regalos ocultándome el rostro como al rey del petulante encanto de la nieve y las alegres y brillantes envolturas estallando con sorpresa incontenida, voy surgiendo de cajas entreabiertas lentamente mientras recorto mi silueta como un fantasma que arrastra un pie tras otro y con una palmada acallada por sus manos enguantadas de blanco brinda al aire con una copa de cristal soplado por ese mismo aire sin sombra ni canción.
.
Estoy muerto
y soy un perfeccionista al que le estalla el corazón como en una guerra el ojo del especialista es el que se atasca de sangre y no la precisión de la herida que detrás del biombo horada el caparazón del cuerpo.
Nuestros ojos abren el abismo, palpan los límites en que dos cuerpos dejan de ser uno cobrando forma el horror de una estancia tan pequeña que la mirada recorre en apenas un segundo infernal que tiene ante sí la distancia sin fin de los siglos. Con estos ojos descubrimos que la vida es una conjura para perder el temor a los fantasmas. A través de estos ojos armamos el amor. Con estos ojos viajamos desde Estambul a Toledo, donde los hombres cierran sus párpados para encerrar su amor bajo el declive del ocaso.
Ay, Dios, con estos ojos no fui yo, sino fui tú,
fui el chisporroteo del guerrero sobre la cáscara de la piña, fui el que se extiende como una manta para acallar la marea de la noche; fui todo, dejé de ser nada; hinqué la carne de una aceituna con el diente de una estrella y me hice a la mar, como el velero dentro de una botella, tras un cristal de infinita perspectiva, tan próximo a la Nada que nada advertía del paso entre la viva sombra y la sombra errante que cruza el corazón como un relámpago calando sus carnes con unas pocas gotas de eterno acíbar.
Poco basta para subirse a unas alas y alejarse, sin ruido ni motores, viendo los labios que se mueven sin sonido, las paletadas que no hieren porque la tierra es muda, y estamos lejos, muy lejos y tan cerca, y sin abandonar nos abandonamos, como si nuestros brazos no tuvieran sangre, sólo nubes que nos recorren el cuerpo por dentro y fuera, sólo aire, y ganamos una presencia que nunca tuvimos porque al mismo tiempo atravesamos unos ojos o nos acomodamos en una mano o quebramos un pecho, el pecho donde muchas veces dejamos caer la cabeza.
Sabía de la muerte y la temía; no quería verla, quería para siempre ser Aguirre y arrastrar la nave a través de las montañas.
No quería preparar los testamentos, quemar las fotos, deshacer la historia de mi vida.
Mi abuelo fue el barbero de Alfonso XIII, tuvo su nuca entre sus manos.
Mi abuela huyó a Burdeos al empezar la guerra, ambos en un tren de mercancías, con esos pequeños respiraderos en lo alto de los vagones a donde sólo llegan los adultos, y yo entonces era un niño que inventaba historias porque la realidad era tan pobre, tan misérrima, tan poca cosa como el hambre o tener una novia al final de alguna calle. Enterró las joyas y los valores en el cortijo de Andalucía y los dineros en las columnas huecas de las camas, y yo reunía los diez céntimos con que comprarme una bola de cristal que imitara la nieve para cuando llegase el verano y nada existe.
Yo la veía venir,
la sentía llevándome ella de las piernas, haciéndome dar tumbos contra los contenes, haciéndome confundir en la distancia un rostro cualquiera con tu sombra, y la sombra al acercarse se convertía en un antílope que escapaba por el boulevard como el perro cuyo dueño deja libre para que eche una meada o huela una brizna de hierba.
Más fieles en el alma que en la carne, en las noches fuimos los gendarmes de Israel,
guardamos las puertas de Jerusalén, las bisagras de Toledo, arrastramos la historia hasta el punto en que coincidíamos al yo querer inventarla y tú querer escucharla.
Ambos sabíamos en el fondo que el pasado era humo; que la tallada familia a golpe de sueño y desvelo no eran las tres hermanas de la Cenicienta con sus ralas ambiciones y sus pobres realidades, como el hambre, o tener una novia al final de alguna calle.
La tía Cecile se asomaba al balcón insinuándose en el recuerdo, irrumpiendo en el espacio abierto como el confeti espolvoreado sobre el desfile, jugando en la brisa que les lanza por manos invisibles para que las sílabas de su nombre no rocen el suelo. Cecille, Cecille... Ese suave nombre que suena a secreto y golosina, que suena a fantasma cuya carne por carencia se hizo murmullo de la tarde, mano que en la siesta mide la fiebre sobre la frente, toma el pulso con sólo alargar el oído, armoniza el pálpito del corazón que transita su sueño pesado queriendo traspasar con cada mirada la sabiduría que acumuló del mundo, que es inútil y lo sabe, pero quiere ser provechosa y protectora y se repite e insiste como la abeja que se empecina en libar aquella flor y sólo aquella flor que nunca tuvo y soñó.
Allá vamos ―dijo― fuera del sueño de los tibios: a las aguas rizadas y salvajes.
Yo escogí la flor que quise libar.
Yo escogí las aguas para que a mi sueño se abrieran y le dejaran transitar con pie bíblico, anterior a Jesucristo y descendiente de Abraham.
Yo les escogí por ser grandes, por ser los primeros, los elegidos,
como reuní mis días y mis noches en Casablanca y Argel, y en Nueva York y en Burdeos y en Hamburgo, desde mi celda oscura de monasterio solitario y pobre, como una novia al final de alguna calle.
Pero yo la presentía,
cuando una fuerza como la cuerda de un cadalso me tiraba hacia atrás y ya las flores me desinteresaban o la soledad o la compañía y la noche eran una mente desierta como el Sahara con algún berebere cruzando solo las dunas, aterido de frío y presintiendo que la mañana no le llegaba a tiempo para ver el sol y oler la flor y evitar la soledad con la compañía de alguna conversación trivial de cafetería o tu llamada puntual a media mañana como la oliva del aperitivo.
Y yo la temía.
Todo el coraje de crearme la vida con la acumulación de las sombras propias y las que pasaban alrededor hasta convertirlas en una gran encina, quedaba reducido a un hilo, a un dedo trémulo que la señalaba y la veía cómo se acercaba sin yo poder evitarla: yo, con mi tía Cecille asomada al balcón,
y mi abuela judía con su sabio consejo de papel biblia,
y mis padres entre el fandango de los bailaores,
y mis hermanas con sus novios gordos y de domingos cruzando manitas bajo los árboles del jardín de Arturo Soria, donde la casona se alzaba de la nada para que mi abuela y yo cruzáramos Madrid desde la Plaza Mayor y dejáramos atrás la Plaza de Ventas, la calle de Alcalá ―cruel parte de la realidad― y nos adentráramos en las nubes del elegante e incipiente barrio donde mis sueños iban aumentando su tamaño, doblando mi estatura.
Yo sabía. Pero prepararme era admitirla.
Ordenar las escrituras,
quemar las fotos de familia para que no terminaran en los puestos agitanados de la Ribera de Curtidores; destinar la vida después de la muerte, los libros, las esmeraldas del collar, los cuadros,
entregar los recuerdos,
vender lo superfluo,
salvar lo invencible,
significaba verla, y yo, como Lorca, no quería ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Mi nombre era Ignacio, mi nombre era Ángel, mi nombre era David; mi nombre es el nombre de todos los nombres de la muerte.
Llega un día en que todo pierde su valor, o te sobrepasa, porque ese valor que diste a las cosas, a tu vida imaginaria, a tu vida real, a tus sueños y tus anhelos no realizados, a lo que te hizo feliz y por lo cual sufriste, a los que amaste y a los que te amaron, a los que te entregaste y los que se entregaron a ti, con los que compartiste las noches y los días y las ausencias y el pensamiento lejano queriendo trenzar un lazo para anudar la felicidad:
todo ese valor es el peso de la muerte.
Y la muerte llegó al mediodía cuando tú no estabas
y todo lo que me rodeaba era la realidad, la odiada realidad.
La muerte se llevó mi mundo ideado para ser feliz y me dejó tan solo, tan pobre, tan inerme, tan misérrimo como tener una novia al final de alguna calle.
No te dejaron quemar las fotos, como era mi deseo, y hoy serán el único testigo de que,
entre dos vidas,
una se escoge
y la otra te atrapa y te despedaza vivo,
como un tigre al antílope indefenso.

.
© 1997 David Lago González
.